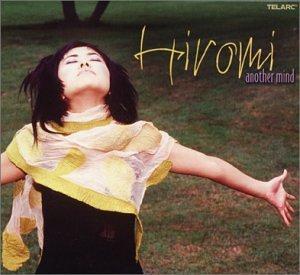Las estupideces de Internet
Por Robert Fisk
Esta es la historia de la Internet, de un pasaporte y de una mousse de chocolate. La primera dijo mentiras, el segundo fue inservible y el tercero nunca fue disfrutado.
Todo comenzó cuando me dirigía a Santa Fe para una lectura de mi nuevo libro sobre Medio Oriente. También iba a entrevistarme la emblemática presentadora radiofónica de izquierda, Amy Goodman.
El personal de inmigración estadounidense pasó alegremente mi pasaporte rojo por el lector electrónico de su computadora. Está lleno de visas de países paria, pero esto nunca fue un problema para la dama de la Seguridad Nacional. Lo que la preocupó en esta ocasión era algo diferente. “No pasa por el escaner”, dijo. No, dije sin contrariarme.
Fui enviado a un enorme cuarto lleno de visitantes de Estados Unidos enojados. Un hombre alto pasó un aparato para leer los iris de mis ojos y tomó mis huellas digitales. Pensé que eso era todo. No fue así. Cuarenta y cinco minutos más tarde, otra dama de la Seguridad Nacional (sigue sin gustarme esa palabra, Homeland tiene un molesto eco de la palabra alemana Heimat, o “Patria”. “Sólo voy a estar 36 horas en Estados Unidos”, dije. “Voy a dar una conferencia gratuita. Cientos de personas estarán presentes.”
“Consultaré con mi supervisor, para ver si podemos dejarlo entrar”, me dijo ella alegremente. Larga vida a América, suspiré. Ella regresó y dijo que su supervisor le ordenó no dejarme viajar. Los chicos y chicas que, se supone, impiden que Osama bin Laden ataque a Estados Unidos ahora se aseguraban de que yo no pudiera leer mi libro en Santa Fe.
Muchas hábiles labores técnicas me permitieron dar mi plática por vía satélite, ahí mismo, en el auditorio de Santa Fe. Luego vino el golpe. Uno de los organizadores dijo a un periódico de Nuevo México –al que desearía comprar y cerrar– que las autoridades de Estados Unidos me habían negado el ingreso porque “mis papeles no estaban en regla”, lo cual era verdad sólo hasta cierto punto.
En unas horas, la Internet –una vil institución de la cual no hago uso– estaba repleta de historias sobre cómo Estados Unidos me había negado la entrada debido a mis artículos críticos sobre la administración Bush, o porque hace mucho entrevisté a Bin Laden, o porque yo era tan horrible que ninguna democracia me permitiría jamás manchar el tapete que está ante su puerta.
Esta basura me siguió alrededor del mundo. En Australia, durante el lanzamiento de mi libro –en diez programas de radio y televisión y en cuatro conferencias– se me preguntó qué se siente que se le prohíba a uno la entrada a Estados Unidos. En total, debo haber pasado dos horas explicando que esto no era cierto. Simplemente viajé con un viejo pasaporte que ya no era válido para ingresar a Estados Unidos. Era inútil. En Escocia, un académico universitario me presentó ante el público diciendo que mis artículos “se le deben haber metido por la nariz a la administración Bush” porque me prohibieron entrar al país.
Las sandeces de Internet me persiguieron hasta Dublín, luego hasta Cork y después hasta Belfast. Al parecer, nada podía apagar el mensaje.
Robin Harvie, el encargado de relaciones públicas de Fourth State, mi casa editora, llamó a la oficina de pasaportes en Londres y me acompañó a mi cita con un “examinador” –palabra que apesta tanto como Heimat– para asegurarme que tendría el pasaporte escaneable exigido por los estadounidenses. Después de todo, tengo que estar en Nueva York el 8 de noviembre para el lanzamiento de mi libro.
Fui a la oficina de pasaportes. Fueron amables, con sentido del humor, simpáticos y entendieron el problema. Ah, pero yo necesito dos pasaportes, ¿no es cierto? Eso requeriría una carta de mi diario que explicara que yo trabajo en Medio Oriente y que los sellos de visa israelí eran “incompatibles” –me encantó ese término– con los requisitos de entrada a los países árabes.
A una llamada al despacho de asuntos internacionales del diario siguió un fax que llegó en tres minutos a la oficina de pasaportes. Todo bien, dijo mi examinador. Pero el juego de fotografías que traje conmigo no iban a caber en el formato. ¿Querría yo tomarme nuevas fotos en la máquina que estaba al final del corredor? Lo hice. “Nos veremos pronto”, me dijo la máquina cuando ya me iba.
No estaban bien, me dijo mi examinador. Mis anteojos reflejaron la luz borrando la mitad inferior de mis ojos. Sugirió sacarme nuevas fotos sin los anteojos. Yo sabía lo que esto significaba. En el futuro, cada funcionario árabe de visas me pediría quitarme los anteojos. Además, ya no tenía las 3,50 libras en monedas que me costaba la máquina. Así que corrí a la estación Victoria, me metí a la tienda Marks and Spencer, y les pedí cambio de un billete de diez libras. No tuve suerte.
Tenía que comprar algo. Me paseé por entre los estantes como un animal para encontrar el artículo más pequeño y barato, agarré una mousse de chocolate y fui a pagar a la caja.
Regresé a la máquina de fotografías en la oficina de pasaportes, le aventé la mousse a Harvie (que no come chocolate), le eché otras 3,50 libras, me arranqué los anteojos y miré la pantalla sin verla realmente. “Nos veremos pronto” me anunció nuevamente, en un tono ligeramente más desagradable.
Volví con el examinador, que esta vez era mujer, quien me prometió que mi nuevo pasaporte estaría listo una hora antes de que tuviera que salir a Oxford y luego al aeropuerto de Heathrow, para comenzar la gira del lanzamiento europeo de mi libro. Era cerca del mediodía cuando The Independent me telefoneó. “La oficina de pasaportes necesita otras fotos.” Ahora, una palabra que no suelo usar en mis artículos. ¡AaAaaaaargh! Volví a la oficina de pasaportes. Las fotos estaban demasiado borrosas, algo que la examinadora no notó cuando me las aceptó antes. Claro que estaban borrosas. Porque sin mis anteojos no pude ver la maldita pantalla. Y con anteojos, desde luego, el vidrio volvería a dar un reflejo. Agarré a Harvie. “Mete la cabeza en la maldita cabina y dime cómo se ve mi imagen en la pantalla antes de que le eche el dinero”, le supliqué. Cuatro flashes más. “Nos veremos pronto”, me masculló la máquina. La pateé.
De nuevo con la examinadora. Sí, ahora todo estaba bien. Pero el pasaporte tardaría cuatro horas en estar listo. Tenía que estar en Oxford para una conferencia en tres horas. Le dije a Harvie que me mandara el nuevo pasaporte por mensajería a Irlanda. “Por ley no está permitido hacer eso”, nos informó, cortante, la examinadora.
Harvie murmuraba como un anarquista planeando sus crímenes. “Te voy a decir lo que haremos”, dijo. “Lo recogeré a primera hora mañana y trataré de alcanzarte antes de que salgas para el aeropuerto.”
A las ocho de la mañana, ahí estaba él. Corrí al aeropuerto. Abrí el pasaporte y leí esas gloriosas e imperiales palabras en la primera página: “Su Británica Majestad, la Secretaría de Estado, solicita y requiere, en nombre de Su Majestad, que a todos los que concierna este documento se les permita el libre paso, sin obstáculos ni condiciones...”
Ya podía ver las caras de fastidio de los chicos de Seguridad Nacional cuando leyeran esta amonestación proveniente de mi perico favorito, el secretario del Exterior. Esto me llevará hasta el interior de Estados Unidos el 8 de noviembre. ¿O no será así? Como dicen por ahí, estén pendientes...
* Periodista inglés. Está considerado el mayor especialista occidental en los países árabes.
![[rush+blog.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/__F48Txg1WCE/STkKTsuuSsI/AAAAAAAAHZE/1xgv4xJ2i
WM/s1600/rush%2Bblog.jpg)